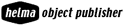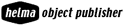Estuve trabajando durante un tiempo en Gran Vía 123. Justo debajo había una pizzería y como a mí me encanta la comida italiana, iba día si, día no. El dueño era un poco gruñón, pero su pizza era la mejor. La masa tenía el tamaño adecuado y sabía deliciosa. Al final, cuando estaba cocinada, le añadía un majado con el orégano, que tenía mezclado con aceite de oliva y probablemente ajo picado muy fino.
Cuando abrieron el Telepizza en el 134, se quedó sin clientes. Nunca había sido un local abarrotado, pero ahora no entraba nadie. Yo dejé de ir habitualmente. Me resultaba un poco triste estar solo, y además el dueño se había vuelto aún más gruñón. Supongo que también, pasadas las primeras semanas, me había cansado de tanta pizza.
Un día, al llegar a trabajar encontré un coche de policía aparcado a la entrada. Ya se habían llevado el cadáver. El dueño se había suicidado, se había colgado del cuello usando el cinturón del pantalón, cuando ya se habían ido los empleados. Lo encontró la señora de la limpieza al día siguiente. El cinturón se había roto y había caído sobre el horno de pizzas. El rodillo había arrastrado el cuerpo y había salido por el otro extremo perfectamente cocinado, con los pantalones por las rodillas.
Los detalles me lo contó un empleado de la pizzería. Me lo encontré en un paso de peatones, cerca del Museo del Prado, un par de años después. Un tio majo, Antonio Carreiras se llama. Lo sé porque me dió una tarjeta. Ahora está de jefe de ventas en una empresa de transportes, ganando una pasta. Supongo que le vino muy bien el suicidio de su antiguo jefe.